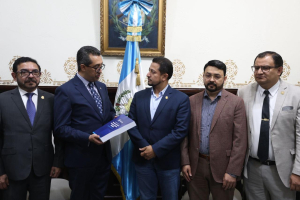Un mundo más viejo, endeudado y armado
El panorama mundial proyecta una incertidumbre donde demografía, deuda, desigualdad, inflación, polarización y conflicto son temas centrales. La promesa de globalización como motor de prosperidad hoy se confunde con agendas globalistas, marco político que, lejos de generar riqueza, consolida mecanismos de control y dependencia.
Berit Knudsen
La demografía, con retrocesos poblacionales en Europa, Japón, Corea del Sur y China, encabeza los cambios. El resultado son menos trabajadores para sostener a más jubilados, tensiones en pensiones, salud y desaceleración económica. El futuro de los jóvenes será sostener estructuras diseñadas para un ciclo demográfico que ya no existe.
La inflación, tras picos en 2021 y 2022, persiste como problema estructural. Los precios erosionan el poder adquisitivo, golpeando a clases medias y bajas. La inseguridad económica se expande incluso en países avanzados y millones sienten que viven peor que sus padres.
La deuda global acelera la crisis, alcanzando el 330 % del PIB mundial en 2023. Japón registra 260 %, Estados Unidos 120 % y Francia 113 %, mientras los países emergentes recurren al FMI para sobrevivir. Los préstamos, concebidos para inversiones, son usados para consumo inmediato, hipotecando el futuro de próximas generaciones.
La paradoja se refleja en la crisis del Estado de bienestar, conquista social transformada en un sistema sostenido con deudas. Poblaciones enteras esperan que el Estado garantice pensiones, salud, vivienda y subsidios, pero la productividad retrocede. La deuda acumulada ofrece comodidad, pero condena a quienes mañana pagarán con menor calidad de vida.
La desigualdad se amplifica con el 1 % más rico concentrando tanto patrimonio como la mitad más pobre, mientras las clases medias, fundamento del progreso y la estabilidad, retroceden. El encarecimiento de alimentos, vivienda y transporte multiplica la frustración, propiciando polarización y discursos populistas que debilitan la cohesión democrática.
La inseguridad, crímenes de odio y violencia política aumentan, mientras los conflictos internacionales se multiplican. En 2023 hubo 55 conflictos armados activos, cifra récord desde la Guerra Fría. Ucrania, Gaza, Yemen, Sudán y Etiopía son frentes donde la paz resulta lejana.
La carrera armamentista aumenta: Rusia concentrada en producir armas, Estados Unidos y Europa elevan sus presupuestos militares, la OTAN exige invertir 5 % del PIB en defensa y Alemania debate reinstaurar el servicio militar. La industria bélica vive el mayor incremento desde los años ochenta.
Tras el fin de la Guerra Fría, entre 1990 y 2008, el mundo vivió un auge globalizador. Mil millones salieron de la pobreza extrema, la desigualdad entre países se redujo y conflictos armados en mínimos históricos proclamaron el “fin de la historia”.
Pero el contexto cambió y la instrumentalización de la globalización también. El fenómeno económico que generó crecimiento y redujo la pobreza fue acompañado por una agenda globalista. El discurso del progreso se usó para justificar un Estado de bienestar insostenible y agendas verdes que, lejos de promover innovación y cuidado real del planeta, impusieron narrativas de miedo y políticas costosas sin resultados proporcionales.
En lugar de expandir la riqueza, consolidaron la dependencia de subsidios, endeudamiento y control. La coyuntura presenta desigualdad en aumento, crisis de deuda, pérdida de confianza en el futuro y retorno a la confrontación militar. Un ciclo de optimismo convertido en fragmentación, inseguridad e incertidumbre estructural, más cercano a la Guerra Fría que a promesas de los noventa.
Es un mundo más viejo, más endeudado, más desigual y armado.