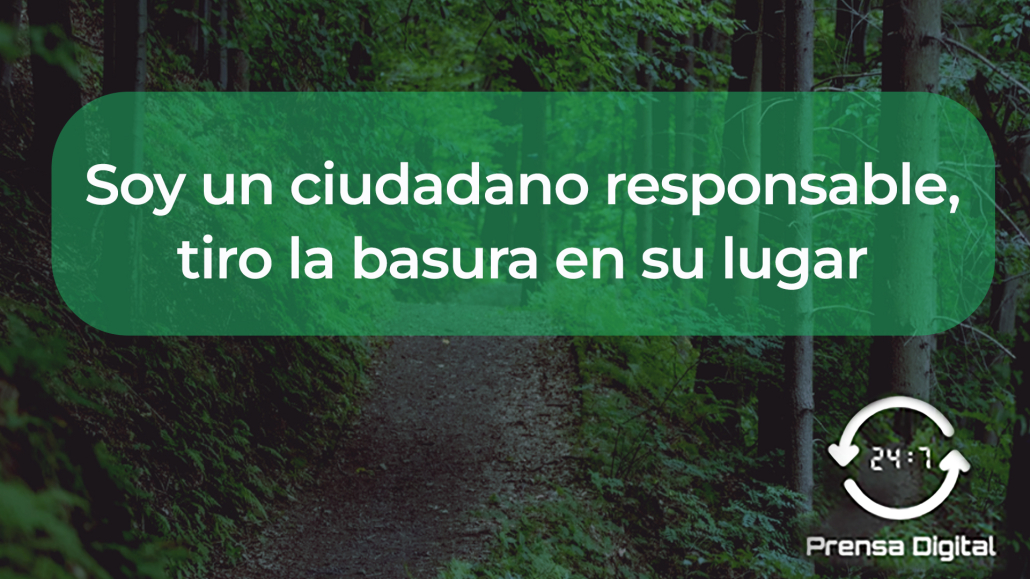Justos pagan por pecadores
Las leyendas siempre han acompañado al ser humano, y muchas de ellas no son relatos puramente paranormales, sino que reflejan el lado más humano de las personas. Muchos creen que ese lado humano es bondadoso, pero se equivocan: el ser humano busca ser bondadoso, aunque su esencia a menudo es egoísta y superficial.
Silvio Saravia
Las leyendas pueden ser vistas como eventos creados por el egoísmo o la codicia del ser humano, generando ánimas penitentes que buscan perdón. No son solo cuentos, sino consejos de vida, y si no se cumplen, las ánimas actuarán.
Los observadores dirán que los pecadores no son visitados por los espectros del tormento, pero tarde o temprano llega su castigo. Algunos pecadores se atormentan por su propia mano; no necesitan vivir un infierno creado por una leyenda, pues ellos mismos son su castigo.
Este relato trata sobre las almas penitentes: aquellas que han pasado por el barrio de La Recolección. Permítanme narrarles un episodio, una historia que podría volver a suceder cualquier noche.

La historia que contaré ocurrió hace poco. El protagonista es un joven de veinte años que vivía en el barrio de La Recolección. Había ganado peso, pues además de comer en abundancia en todo momento, no hacía ejercicio, aunque esto tiene poca relevancia para el relato.
Todo comenzó cuando se quedó sin trabajo. Llegó el día domingo y fue a misa como de costumbre. Durante la ceremonia, le pidió a Dios algo de dinero, pues ya había gastado sus ahorros en comida. Al salir de la iglesia, en la esquina de la cuadra se encontró con un ciego que pedía limosna. El joven bajó la mirada y pensó que así terminaría él si no conseguía empleo pronto. De repente, observó que en el sombrero del ciego había doscientos quetzales.
Se le iluminaron los ojos y, con mucho cuidado, agarró el dinero. Al cruzar la calle, salió corriendo hasta la otra esquina. Frenó por culpa del semáforo y, en ese momento, escuchó a un señor detrás que gritaba:
—¡Ladrón, ladrón, ladrón!
Nervioso, respondió:
—¡Mentiroso! Yo no he robado nada.
—Jajaja, yo le decía a mi perro —dijo el señor—, su nombre es Ladrón, le encanta ladrar y se me perdió.
El joven se dio cuenta de que, al correr, parecía un ladrón, y decidió caminar con naturalidad. Pasó por una tienda, se compró un ricito y unos cuantos chocolates, y le dijo al dueño que se quedara con el vuelto; planeaba robarle al ciego cada día, por lo que no le importaba el dinero.
Pasó el tiempo y cayó la noche. Ya acostado, escuchó el sonido de cadenas que retumbaban en las calles y murmullos que parecían hablar directamente a su oído:
—“Los que roban, se les roba la vida. Quien no merece vivir, el pecado de codicia esta noche se ha de condenar”.
Esto lo hizo levantarse de un salto. Al despertar, escuchó murmullos más lejos, sacó la cabeza por la ventana y vio en la calle a un grupo de encapuchados, encadenados unos a otros.
En sus manos llevaban velas, y todos iban rezando, aunque apenas se les entendía. A algunos del grupo se les había olvidado rezar; llevaban siglos descendiendo por las noches. Eran pecadores condenados a recorrer las oscuras calles de Guatemala para redimir sus pecados, pero nadie salía de la caravana, porque nadie se arrepentía.

Nadie sabe quién fue el primero o el último en unirse; cuando alguien entra a la caravana, es como si nunca hubiera existido. Todos olvidan el nombre de la persona que desaparece en la noche.
Cuando la caravana se acercó a su puerta, el joven sintió el deseo de dejarlos pasar. Bajó las gradas; cada escalón que descendía trataba de resistirse, pero no podía controlar su andar. Al llegar a la puerta, su mano tembló: no quería abrirla. Pero sus esfuerzos no bastaron y cedió al impulso, dejando que los encapuchados entregaran una caja antes de desaparecer en el silencio de la noche.
Recuperó finalmente el control de su cuerpo y sintió un escalofrío terrible. La caja contenía un cráneo humano. Quien abriera la caja sería obligado por las almas penitentes a lamentarse con ellas en su eterna penitencia.
El joven no conocía la leyenda, pero sospechaba que nada bueno provenía de tales figuras escalofriantes. Por ello, al amanecer, llevó la caja a su vecina de avanzada edad y llamó a la puerta.
La señora tardó en levantarse debido a un sueño profundo. Cuando abrió y vio al joven con la caja en las manos, exclamó:
—¡Te acordaste! ¡Mi cumpleaños es mañana!
—Claro, feliz cumpleaños —respondió, tratando de recordar su nombre.
—Alma —dijo la señora, comprendiendo que no lo recordaba.
—¡Claro, Alma! Perdón por mis modales —dijo, entregándole la caja.
—No tenga pena, muchacho —respondió la señora, mostrando su lado más bondadoso, sin darse cuenta de que la bondad del joven ocultaba su egoísmo, su lado más humano.
Al día siguiente, la señora abrió la caja y, al ver el cráneo, quedó paralizada del miedo. Cuando cayó la noche, las ánimas penitentes tocaron su puerta.
Alma, sin otra opción, abrió, y las almas le dijeron:
—Justos pagan por pecadores.
—¿Por culpa de quién los tengo que acompañar? —dijo Alma, angustiada y enojada.
—Por culpa del joven de La Recolección —respondió el penitente.
Desde ese día, Fernando vivió tranquilamente y, cuando no podía robarle al ciego, fingía ser sordo y pedía limosna.
En cuanto a Alma… ay, un alma que, en vez de rezar, maldice el nombre de Fernando.